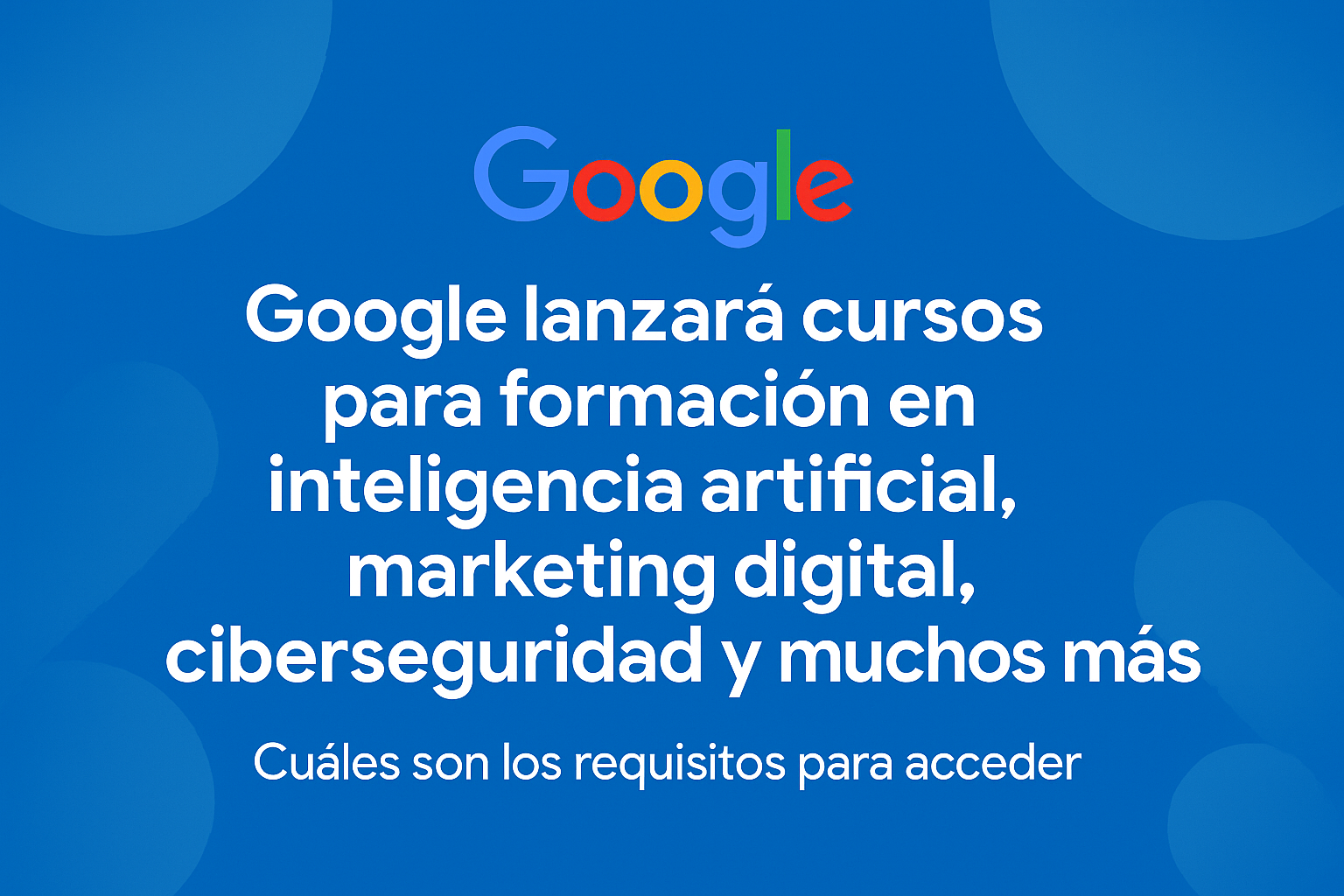Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, 1946
El tren resopló, escupiendo un aliento denso de vapor y carbón sobre la tierra negra del Chaco. Era un sonido ajeno, metálico y pesado, en contraste con el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos que poblaban el aire caliente de Sáenz Peña. Del vagón de tercera clase, bajaron arrastrando maletas remendadas y miradas cansadas, un grupo de hombres y mujeres. No eran turistas, ni comerciantes, sino náufragos de una guerra que había devorado Europa.

Entre ellos, apenas visibles en la multitud, se movían los Sokolov. Ivan, un médico de ojos hundidos y manos temblorosas, su esposa Anya, cuya belleza se había ajado bajo el estrés de la huida, y su pequeña hija, Elara, aferrada a un oso de peluche sucio. Venían de alguna aldea en la Ucrania ocupada, huyendo de horrores que no se atrevían a nombrar. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que no solo traían consigo las cicatrices de la guerra, sino también una semilla, un eco silencioso y mortal.
Ivan llevaba consigo un pequeño frasco de vidrio, escondido en el forro de su abrigo. Contenía una cepa viral, extraña y latente, que había descubierto mientras atendía a soldados en los estertores del conflicto. La llamó, en sus notas secretas, Morbus Obscurum, la enfermedad oscura. Creía haberla inactivado, purificada, reducido a una curiosidad científica. Era, para él, un testimonio de la brutalidad de la guerra, un patógeno que parecía manifestarse solo bajo condiciones extremas de estrés y desnutrición, dejando a sus víctimas en un estado de letargo profundo y con una palidez marmórea, casi escultórica. Nunca encontró una cura, pero logró estabilizar la cepa en un medio que creyó seguro. Su plan era estudiarla, quizás encontrar una forma de inmunidad, una vez que la paz les diera un respiro.
La comunidad de Sáenz Peña, forjada por la migración y el trabajo en el algodón, recibió a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y la habitual hospitalidad chaqueña. Los Sokolov se establecieron, intentando reconstruir sus vidas en un mundo que parecía tan remoto de la pesadilla europea. Ivan, con el tiempo, se dedicó a la medicina rural, sus conocimientos, aunque rudimentarios en comparación con los avances de la postguerra, eran invaluables en la vastedad del Chaco. El frasco del Morbus Obscurum quedó guardado, olvidado en el fondo de un baúl, bajo la casa de madera y chapa que construyeron cerca de las vías del tren, en el barrio Belgrano.
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, 2025
El calor de diciembre era opresivo, como siempre. El aire vibraba con el chirrido de las cigarras y el bullicio de la siesta interrumpida por el anuncio de un nuevo descubrimiento arqueológico. La construcción de una nueva línea de desagües en el barrio Belgrano había desenterrado los cimientos de una antigua casa, y con ellos, un baúl metálico corroído por el tiempo. Los operarios, curiosos, lo abrieron. Entre ropa amarillenta y viejos documentos, encontraron un pequeño frasco de vidrio, empañado pero intacto.
Nadie le dio importancia. Un objeto viejo, de algún inmigrante. Lo tiraron a un costado, sin saber que el impacto contra el suelo, o quizás la simple exposición al aire y a una cepa de bacteria local, rompería el delicado equilibrio que Ivan Sokolov había logrado. La cepa de Morbus Obscurum, latente por casi ochenta años, fue liberada.
El primer caso fue un joven operario de la construcción, al que encontraron dos días después, dormido en su cama. Su piel, extrañamente pálida, casi translúcida, le daba una apariencia de estatua. Los médicos pensaron en una intoxicación, luego en un golpe de calor severo. Pero los casos comenzaron a multiplicarse, no solo en Sáenz Peña, sino en los pueblos aledaños. Personas de todas las edades caían en un sueño profundo del que no despertaban. No era coma, las funciones vitales se mantenían con una lentitud casi imperceptible. Sus cuerpos no se descomponían como cabría esperar; en cambio, adquirían una rigidez inusual, como si estuvieran petrificados. El pánico se extendió como un incendio en el pastizal seco del Chaco.
Elara Sokolov, ahora una anciana de noventa años con la memoria fragmentada, vivía aún en Sáenz Peña. Su nieta, Sofía, una estudiante de historia, había intentado reconstruir el pasado de su familia. Entre los pocos objetos que quedaban de sus bisabuelos, encontró una vieja libreta con inscripciones en cirílico y diagramas incomprensibles. Sofía, con la ayuda de un profesor de lingüística, logró traducir algunos fragmentos. Hablaban de un «morbus obscurum», de una «suspensión de la vida» y de «inactivación en condiciones extremas».

La correlación era escalofriante. Sofía se lanzó a investigar, hurgando en archivos municipales y registros de inmigración. Descubrió que la casa demolida en el barrio Belgrano era, efectivamente, la primera vivienda de los Sokolov en Sáenz Peña. El frasco, la liberación, la epidemia… todo encajaba con una precisión macabra.
El virus, bautizado por los medios como «El Sueño de Piedra», no mataba de inmediato. Simplemente ponía al infectado en un estado de hibernación biológica. Lo aterrador era la reversibilidad incierta y el efecto secundario: una vez que el virus se disipaba y los afectados despertaban, sus recuerdos y habilidades cognitivas se habían desvanecido. Eran cáscaras vacías, con cuerpos que funcionaban, pero mentes borradas.
El mundo se volvió loco. La OMS envió equipos de investigación, pero el Chaco, con su calor, su humedad y su densa vegetación, se convirtió en un laboratorio viviente para un virus que parecía adaptarse a las condiciones extremas. Se descubrió que el virus no se transmitía por contacto directo, sino por esporas microscópicas que se activaban con la humedad y las altas temperaturas, características del clima subtropical de Sáenz Peña. La ciudad, ahora el epicentro de la pandemia, fue puesta en cuarentena, pero ya era tarde. El «Sueño de Piedra» se propagó por el aire, en el viento que soplaba desde el monte.
Sofía, con la libreta de su bisabuelo como única guía, se sumergió en los misterios de la Morbus Obscurum. Comprendió que su bisabuelo, Ivan, había intentado contener algo que no entendía del todo. La guerra, con su caos y su desesperación, había liberado no solo la crueldad humana, sino también patógenos latentes que la ciencia aún no podía descifrar.
El eco dormido de una guerra lejana había despertado, no con bombas y metralla, sino con un silencio petrificante que amenazaba con borrar la esencia misma de la humanidad. Sáenz Peña, una ciudad de inmigrantes y algodonales, se había convertido en el escenario de la última batalla, no contra un enemigo visible, sino contra la memoria misma, contra el alma de sus habitantes, atrapados en un sueño de piedra sin fin.
e