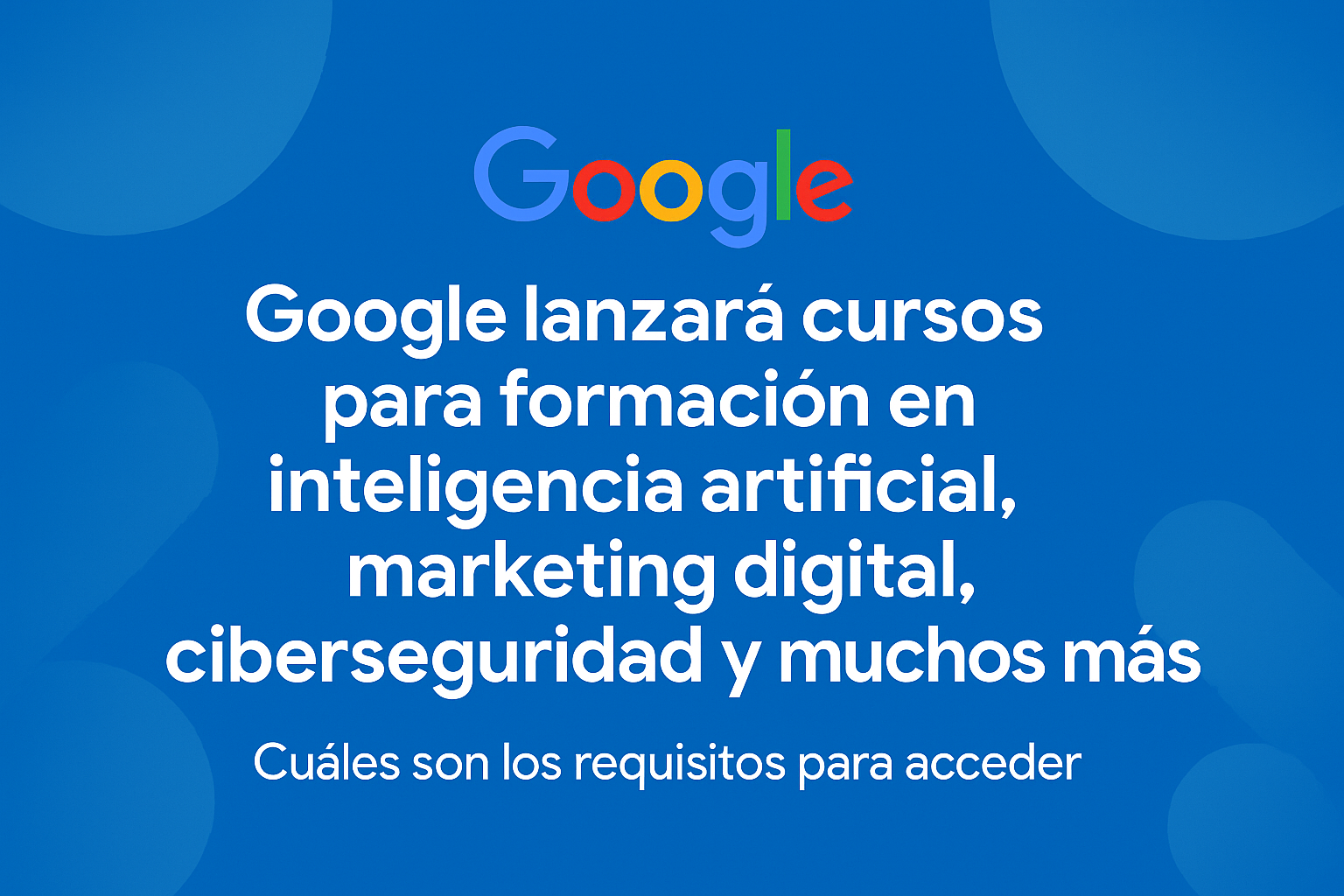Mientras Sofía se adentraba en los misterios de la Casa Cruz y el corazón resonante, un nuevo y aterrador fenómeno comenzó a manifestarse en el centro de Sáenz Peña. Un pequeño grupo de los «dormientes» -aquellos que habían regresado del monte y habían sido encontrados en las afueras de la zona de exclusión, su piel aún con la palidez marmórea y sus mentes borradas- empezaron a exhibir un comportamiento perturbador. No eran muchos, quizás una docena, pero su presencia era una amenaza creciente. Deambulaban por las calles vacías del centro, sus movimientos rígidos y erráticos. Pero lo que realmente aterrorizaba a la gente era la súbita y desproporcionada violencia con la que reaccionaban. No atacaban indiscriminadamente; parecían ser atraídos por cualquier intento de acercarse a la Casa Cruz o a las rutas que conducían al monte. Si alguien se aventuraba demasiado cerca de esas zonas, los «dormientes» mutados cargaban con una fuerza asombrosa, sus ojos vacíos brillando con una luz opaca, casi vegetal. Sus ataques eran brutales, desprovistos de emoción, como si fueran meros instrumentos de una voluntad ajena.

Ricardo «Ricky» Fuentes, un exboxeador y dueño de un gimnasio en el barrio Monseñor de Carlo, observó la creciente amenaza con una mezcla de indignación y furia. Ricky era un hombre de pueblo, de manos callosas y corazón gigante, un referente para muchos en Sáenz Peña. A sus cuarenta y tantos años, conservaba la fuerza de su juventud y una inquebrantable lealtad a su gente. La cuarentena había dejado a la ciudad aislada, sus comunicaciones con el resto del Chaco eran esporádicas y la ayuda del gobierno provincial era mínima, superada por la magnitud de la crisis. La tecnología, con sus drones y mapas de calor, no podía detener a un puñado de personas que, impulsadas por un instinto desconocido, se convertían en guardianes violentos.
«No podemos seguir así, esperando que el ejército nos salve,» rugió Ricky en una reunión improvisada con un grupo de vecinos en el patio de su gimnasio. «Ellos solo ponen barreras y nos dejan morir de miedo. Estos tipos… no son nuestros vecinos ya. Son otra cosa. Y están defendiendo algo.»
Ricky, que había visto a su propia hermana caer en el «Sueño de Piedra» y desaparecer hacia el monte, sentía la impotencia de la gente. Empezó a organizar a los jóvenes y a los adultos que aún conservaban la lucidez y la voluntad de luchar. Utilizando sus conocimientos de boxeo y defensa personal, y con lo poco que tenían a mano –palos, herramientas de trabajo, alguna que otra arma de fuego que guardaban del campo–, formó una rudimentaria milicia ciudadana. Su objetivo no era erradicar a los «dormientes» mutados, sino crear una barrera, proteger los barrios del centro de sus violentas incursiones y, sobre todo, evitar que más gente cayera en la extraña llamada del monte.
La primera escaramuza fue brutal. Un grupo de «dormientes» intentó cruzar la avenida que llevaba a la Casa Cruz. Ricky y sus hombres los enfrentaron. La falta de humanidad en los ojos de los infectados era desoladora, su fuerza, sorprendente. Ricky se dio cuenta de que no estaban lidiando con enfermos, sino con algo que había cooptado sus cuerpos y los había transformado en guardianes de un secreto. La Casa Cruz, ese símbolo místico, se había convertido en un punto de referencia para la violencia, el epicentro de la resistencia de una fuerza desconocida.
La ciudad de Sáenz Peña, ya una isla de cuarentena, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. La tecnología no podía combatir un virus que manipulaba la voluntad y la energía, y la gente común, liderada por un exboxeador, era la única defensa contra la oscuridad que se gestaba bajo el monte y emanaba de los cuerpos de sus propios vecinos.